 ¿De dónde sale el pulp? ¿Qué hay detrás de esas historias, naifs, simples, directas?… Bestias rendidas de amor por bellas virginales, dementes millonarios en un enésimo asalto a la conquista del mundo, armas que destruyen ciudades en suspiros, superhéroes invulnerables a los cañones… Sin el menor afán de rigor, sostengo que parte del pulp hunde sus raíces en el folk. Pero no en las historias y mitos de una sociedad agraria que se mece al ritmo de las estaciones. Pienso más bien en el corpus de leyendas de la Gran Guerra, donde emergió la cultura popular del XX. Cambio de paradigma.
¿De dónde sale el pulp? ¿Qué hay detrás de esas historias, naifs, simples, directas?… Bestias rendidas de amor por bellas virginales, dementes millonarios en un enésimo asalto a la conquista del mundo, armas que destruyen ciudades en suspiros, superhéroes invulnerables a los cañones… Sin el menor afán de rigor, sostengo que parte del pulp hunde sus raíces en el folk. Pero no en las historias y mitos de una sociedad agraria que se mece al ritmo de las estaciones. Pienso más bien en el corpus de leyendas de la Gran Guerra, donde emergió la cultura popular del XX. Cambio de paradigma.
Todo libro sobre la Gran Guerra que se precie incluye un capítulo sobre el folk; macutazos de trinchera que los medios y los publicistas elevaron a la categoría de verdades con el doble propósito de, por un lado, aportar un gramo de esperanza a una sociedad vapuleada por la guerra y, por otro, desplegar cortinas de humo sobre las que asentar el odio al otro y distraer a la opinión pública.
 Son abundantes, por ejemplo, las leyendas relativas a científicos chalados dirigiendo las tropas alemanas o diseñando escabrosos aparatos. Tenemos al Almirante, sabio loco que deambulaba por la tierra de nadie a la búsqueda de inspiración para sus prototipos. El Almirante acabó mal al fallarle un escudo de una aleación especial que, a priori, le blindaba de las balas. En parecidos términos surge el Oficial Espectro, un tipo raro que aparecía en pleno fregado para formular (en perfecto inglés) preguntas dignas de Gila (“¿Sois muchos? ¿Hasta qué hora está previsto atacar? ¿Y de munición, cómo andamos?”). A la que los soldados se despistaban el Oficial Espectro ya no estaba. En el trasfondo, la necesidad de explicar una guerra que introducía mil novedosas maneras de matar (que si aviación, dirigibles, la ametralladora Maxim, la guerra química, el lanzallamas, el submarino, el tanque) y a la vez mantenía un aire medieval en las improvisadas lorigas de las tropas de asalto, las ballestas y trabuquetes caseros ingeniados por el manitas del batallón para lanzar las granadas, lanceros a caballo, mazas para el combate cuerpo a cuerpo en la trinchera, alucinantes inventos para disparar el Lee Enfield sin asomar la cabeza.
Son abundantes, por ejemplo, las leyendas relativas a científicos chalados dirigiendo las tropas alemanas o diseñando escabrosos aparatos. Tenemos al Almirante, sabio loco que deambulaba por la tierra de nadie a la búsqueda de inspiración para sus prototipos. El Almirante acabó mal al fallarle un escudo de una aleación especial que, a priori, le blindaba de las balas. En parecidos términos surge el Oficial Espectro, un tipo raro que aparecía en pleno fregado para formular (en perfecto inglés) preguntas dignas de Gila (“¿Sois muchos? ¿Hasta qué hora está previsto atacar? ¿Y de munición, cómo andamos?”). A la que los soldados se despistaban el Oficial Espectro ya no estaba. En el trasfondo, la necesidad de explicar una guerra que introducía mil novedosas maneras de matar (que si aviación, dirigibles, la ametralladora Maxim, la guerra química, el lanzallamas, el submarino, el tanque) y a la vez mantenía un aire medieval en las improvisadas lorigas de las tropas de asalto, las ballestas y trabuquetes caseros ingeniados por el manitas del batallón para lanzar las granadas, lanceros a caballo, mazas para el combate cuerpo a cuerpo en la trinchera, alucinantes inventos para disparar el Lee Enfield sin asomar la cabeza.
A veces, la ciencia salía al socorro de los soldados. Eso pasó en la segunda batalla de Ypres (hubo cuatro); repentinamente una nube de cloro se cernió hacia la trinchera. Los ingleses, sin máscaras, barruntaban el fin cuando, providencial, apareció un oficial de la Royal Medical en cuyo cinturón golgaba una cantimplora. Sin perder el aplomo dio de beber una poción mágica a los soldados, que de esta forma salieron ilesos de la nube tóxica…
En esta tradición verniana la leyenda que más me gusta tiene su origen en África, aunque luego se extendió por el frente occidental. Habla de un sabio alemán, obviamente loco, que se las compuso para formar un escuadrón de abejas asesinas con que azuzar a los ingleses. El sustrato más o menos real apunta a la guerra de guerrillas de Paul Von Lettow, en el Africa Oriental; en alguna ocasión los ingleses no dudaron en achacar sus continuos reveses a enjambres de abejas que, por razones aún no aclaradas, se habían pasado al bando del káiser y atacaban por millones sus posiciones. ¡Qué gran argumento para Abeja Mortal IV3D!
 Otro caso espectacular es la abducción colectiva del batallón desvanecido: 800 tíos esfumados en agosto de 1915 en los riscos de Gallipoli. La leyenda afirma que desembarcado el regimiento de Norfolk, y según testimoniaron luego soldados australianos, otra extraña nube se cernió sobre los soldados; al disiparse no quedaba nadie. Un clásico del magufismo realimentado allá por 1965 en la revista Spaceview, o bien un crimen de guerra del ejército turco, que de las dos versiones he leído, a cual más improbable.
Otro caso espectacular es la abducción colectiva del batallón desvanecido: 800 tíos esfumados en agosto de 1915 en los riscos de Gallipoli. La leyenda afirma que desembarcado el regimiento de Norfolk, y según testimoniaron luego soldados australianos, otra extraña nube se cernió sobre los soldados; al disiparse no quedaba nadie. Un clásico del magufismo realimentado allá por 1965 en la revista Spaceview, o bien un crimen de guerra del ejército turco, que de las dos versiones he leído, a cual más improbable.
En cualquier caso la anglofobia no era cosa exclusiva de las nubes y las abejas. También algunos granjeros belgas tenían cuentas pendientes con el rey Jorge y gustaban de delatar la posición de las baterías tommies mediante ingeniosas tretas. Paul Fussell, en La Gran Guerra y la memoria moderna, al abordar el tema “Mito, ritual y leyenda”, esboza algunos. Rebaños de vacas amaestradas para señalar blancos a las contrabaterías boches, combinaciones rotatorias de aspas de molino para cifrar posiciones, señales heliográficas, incluso enigmáticos guarismos al arar los campos… El mito alimenta la realidad; los bulos, amplificados por la prensa (El Daily Prevaricator, que así llamaban los soldados al Daily Mirror), no pocas veces daban paso a investigaciones del alto mando.
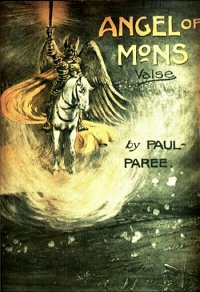 Sigamos con Fussell para abordar otro clásico del pulp; las fábricas de cadáveres o cómo convertir la guerra en un circuito cerrado, una industria sostenible. Los aliados juzgaban imposible que los alemanes, aislados del mundo, no se murieran de hambre, de donde la prensa británica empezó a airear un ingenioso método para explicar la irreductible resistencia: fábricas en las que se convertían los cadáveres en sebo para el aporte proteico de los fritz. En este caso, el bulo tiene su origen en la mala traducción de Kadaver, despojo animal en alemán. Los vagones de tren y las factorías que miles de soldados atestiguaban ver rotulados con el Kadaver Anstalt no eran sino centrales de carnización, allá donde se remitían mulos y caballos para su conversión en guisos y filetes. La historia traspasó el Atlántico y el New York Times llegó a asegurar que con el sebo resultante se elaboraba deliciosa margarina para la población civil (cualquier argumento es válido para justificar la intervención americana en el matadero de Europa). Indignado, el embajador chino en Berlín presentó una queja oficial (lo cuenta Jesús Hernández en su magnífica Todo lo que debe saberse de la Primera Guerra Mundial).
Sigamos con Fussell para abordar otro clásico del pulp; las fábricas de cadáveres o cómo convertir la guerra en un circuito cerrado, una industria sostenible. Los aliados juzgaban imposible que los alemanes, aislados del mundo, no se murieran de hambre, de donde la prensa británica empezó a airear un ingenioso método para explicar la irreductible resistencia: fábricas en las que se convertían los cadáveres en sebo para el aporte proteico de los fritz. En este caso, el bulo tiene su origen en la mala traducción de Kadaver, despojo animal en alemán. Los vagones de tren y las factorías que miles de soldados atestiguaban ver rotulados con el Kadaver Anstalt no eran sino centrales de carnización, allá donde se remitían mulos y caballos para su conversión en guisos y filetes. La historia traspasó el Atlántico y el New York Times llegó a asegurar que con el sebo resultante se elaboraba deliciosa margarina para la población civil (cualquier argumento es válido para justificar la intervención americana en el matadero de Europa). Indignado, el embajador chino en Berlín presentó una queja oficial (lo cuenta Jesús Hernández en su magnífica Todo lo que debe saberse de la Primera Guerra Mundial).
Y si lo de la fábrica de cadáveres les suena light, prepárense para los desertores salvajes. Esta leyenda se originó en la batalla de Verdún, en 1916. La prensa francesa destapó el affaire en un enésimo intento de desacreditar al enemigo. Refería a bolsas de desertores que ocultos en cuevas malvivían durante años de despojar cadáveres en la Tierra de Nadie. Rápidamente la historia salta de sector en sector incorporando nacionalidades (que si italianos, canadienses, askaris…). Se hizo tan popular como la del canadiense crucificado, los Ángeles de Mons, o el Camarada Blanco, el mismísimo Cristo que, compadecido de tanto horror y sufrimiento, tomaba en sus brazos a soldados heridos y los transportaba hasta la primera trinchera amiga.
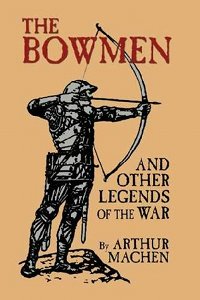 Volviendo a los desertores, citar que Thomas Pynchon, el escritor invisible, se valió de la leyenda (eso sí, adaptada a 1944) para El arco iris de la gravedad. En 2002 el batallón desvanecido dio pie a una impecable película de miedo: Deathwatch, el infierno espera. Los Ángeles de Mons, en cambio, se originaron en una novela patriótica, Los Arqueros, escrita en 1914 por Arthur Machen y en la que se narra la resurrección zombi de arqueros de la batalla de Agincourt que, siglos después, vuelven a la vida para ayudar a sus apurados descendientes. De la novela al rumor, del rumor a la prensa escrita y de ahí, de nuevo, a la literatura a lo grande, Tolkien. Y es que, dicho sea de paso, siempre he pensado que El Señor de los Anillos, no en vano escrita por un superviviente de El Somme, es en realidad una trasposición medieval de la Gran Guerra, al menos en sus capítulos más bélicos, como la persecución orca por Moria, el ejército de muertos vivientes que Aragorn utiliza para romper el cerco de Minas Tirith, el paso de Frodo por la Ciénaga de los Muertos y tantos otros elementos.
Volviendo a los desertores, citar que Thomas Pynchon, el escritor invisible, se valió de la leyenda (eso sí, adaptada a 1944) para El arco iris de la gravedad. En 2002 el batallón desvanecido dio pie a una impecable película de miedo: Deathwatch, el infierno espera. Los Ángeles de Mons, en cambio, se originaron en una novela patriótica, Los Arqueros, escrita en 1914 por Arthur Machen y en la que se narra la resurrección zombi de arqueros de la batalla de Agincourt que, siglos después, vuelven a la vida para ayudar a sus apurados descendientes. De la novela al rumor, del rumor a la prensa escrita y de ahí, de nuevo, a la literatura a lo grande, Tolkien. Y es que, dicho sea de paso, siempre he pensado que El Señor de los Anillos, no en vano escrita por un superviviente de El Somme, es en realidad una trasposición medieval de la Gran Guerra, al menos en sus capítulos más bélicos, como la persecución orca por Moria, el ejército de muertos vivientes que Aragorn utiliza para romper el cerco de Minas Tirith, el paso de Frodo por la Ciénaga de los Muertos y tantos otros elementos.
Tampoco faltan los mitos psi. Como Robert Graves, que achacaba su invulnerabilidad a mantenerse virgen. O un enloquecido coronel de los North Staffordshires, citado por Philip Gibbs, y que se jactaba de atesorar un poder místico, una fuerza mental capaz de desviar las trayectorias de las ametralladoras. “La materia obedece a mi inteligencia; son impotentes al enfrentarse a la mente de un hombre en contacto con el Espíritu Universal”, explicaba el afortunado oficial, sin duda, un héroe marvelita avant la letre.
¿De dónde salen estas historias? ¿Qué hay detrás del folk, del mito?
En la Gran Guerra el mundo asiste al primer genocidio industrial; a lo largo de cinco agotadores años millones de jóvenes son colocados ante un paredón que se extiende del Atlántico a los Alpes. En este territorio de sangre se cuece la conciencia moderna.
 Para concluir, la última. Faltan siete días para el armisticio. Elsie Wright se ha pasado los últimos meses retocando fotos; composiciones de soldados muertos rodeados de sus seres queridos. Ha aprendido el arte del retrato y practica con su amiga Francess entre las flores de un jardín de Cottingley. Pasa algo extraño, los pétalos se mueven, cobran vida y se convierten en hadas que juegan. Unos meses después Conan Doyle publica un artículo con las fotos en el Strand Magazine. La sociedad teosófica afirma concluyente: son los espíritus de la naturaleza que celebran el fin de los días de exterminio. Pero esa es otra historia.
Para concluir, la última. Faltan siete días para el armisticio. Elsie Wright se ha pasado los últimos meses retocando fotos; composiciones de soldados muertos rodeados de sus seres queridos. Ha aprendido el arte del retrato y practica con su amiga Francess entre las flores de un jardín de Cottingley. Pasa algo extraño, los pétalos se mueven, cobran vida y se convierten en hadas que juegan. Unos meses después Conan Doyle publica un artículo con las fotos en el Strand Magazine. La sociedad teosófica afirma concluyente: son los espíritus de la naturaleza que celebran el fin de los días de exterminio. Pero esa es otra historia.
Interesante artículo.
Material para una docena de novelas de fantasía/terror, por lo menos.
Lo de la «protección virginal» de Graves lo desconocía, por cierto.
Buen artículo.
A Tolkien está claro que le influyó muchísimo su participación el la Primera Guerra Mundial. Recuerdo leer en alguna bio suya (citándole) que la ciénaga de los muertos fue resultado de una imagen similar que él vio con sus propios ojos: cadáveres boca arriba con los ojos abiertos, que parecía que te miraban a ti, sumergidos en los cráteres inundados tras los bombardeos. Eso tiene que marcar.
Muchas gracias.
Rudy, comparto esa sensación. La IGM es un material muy poco tocado, razonablemente poco tocado, vamos, y menos aún en lo relativo a fantasía, CF y tal. Un filón. Supongo que lo eclipsa la IIGM. Lo de Graves debió funcionarle bien. :)
Moisés. Lo de Tolkien es espectacular. En 2003 publicaron un ensayo específico sobre la IGM y ESDLA. Tolkien and the Great War: The Threshold of Middle-earth de John Garth.
Las nieblas pestilentes, los nazgules, el ojo de Mordor, los echafuegos… todo el material clásico había sido experimentado por Tolkien, aunque dudo mucho que su intención fuera exactamente esa. No, más bien pienso que la experiencia, haber sido él mismo parte de una compañia del anillo, es lo que le da esa grandeza al libro (y se la quita a tantos otros). Y eso que la experiencia bélica del brigada Tolkien fue relativamente breve. Estaba previsto que participara en la inicial del Somme (un matadero), creo recordar que se salvo por pelos o estaba de permiso, el caso es que luego sí entró en las castañas y es evacuado en octubre por pie de trinchera (una enfermedad muy normal) participa como suboficial de transmisiones en el Somme (palomas, teléfonos, heliografo, faro señalero, etc…, controlaba el aleman, claro, bueno, era superespecialista en..).. Luego debio mover ficha porque a principios del 17 está otra vez en Inglaterra, casado y tal (en su momento guardé su historial, si lo queréis lo rebusco). Tolkien perdió a un montón de amigos/compañeros en El Somme en el regimiento del Lacanshire, que es donde se alistaron los de Oxford… Allí estaba su tertulia, su grupo o, hoy diríamos, red social, los Barbarians (ojo, cito de memoria) y tuvieron más bajas que Aragorn, me temo-
Y bueno, ¿que me dicen del casco? ¿A qué acojona? Los ojos eran un gran problema para las tropas de asalto (bueno, el problema era más bien perderlos), y se idearon mil diseños. La loriga de barbilla, no sé, imagino que es para la metralla o defender algo mejor el gaznate.
Me han dado ganas de comprarme el libro ese que citas, el del Paul Fussel y quizá, también, el de Jesús Hernandez. La IGM, ciertamente, parece puro Steampunk.
Bueno, el de Fusell es una mina, aunque muy centrado en el impacto de la IGM en la literatura, pero toca mucho aspecto de la vida en el periodo 14-18. El de J. Hernández es historia militar, muy divulgativo y completito, pero militar. No sé, el interesante sería alguno de anecdotas o ilustrativo de la vida en el frente. En español debe haber poco. Es un verdadero filón documental el Foro La Gran Guerra. Por ej. todo lo que quieras saber de Tolkien en la IGM está ahí, las grandes batallas están día por día y hay un subforo dedicado a armaduras, armas estrambóticas, por supuesto, ultradocumentadísimo y de tono general más que correcto, de aficionados más que puestos. (borra lo de aficionados)
Estupendo artículo. Y sí, en el balance cultural, la IIGM siempre evoca más imágenes que la IGM, cuando ésta destruyó para siempre una mentalidad progresista y excesivamente optimista de una civilización occidental que desapareció para siempre…
Un artículo muy interesante. Me sorprende no encontrar en él la «misteriosa desaparición» de William Hope Hodgson, ya que a pesar de que fue víctima de una granada no quedó ningún resto, o eso dice la leyenda.
La Gran Guerra también es fuente de inspiración indirecta para la ciencia ficción, el visionario texto «Dédalo, o la ciencia del futuro» de J. B. S. Haldane tiene mucho que ver con la ambivalente experiencia del gran biólogo con el papel de la ciencia en la guerra, en temas como el de las armas químicas.
No tengo perdón del Señor, Instan. Hodgson es uno de mis autores favoritos (mejor que Lovecraft, donde va a parar). El pobre murió de una granada al final de la Guerra pero no sabía que se hubiera montado alrededor alguna leyenda. Voy a ver si encuentro algo.
Me encanta cuando ne pongo a buscar cosas con google y encuentro estas joyas. Otra perspectiva, desde el punto de vista actual, la I Guerra mundial es la frontera entre el steampunk y el dieselpunk.