Siempre me llamó la atención el escaso número de obras de ciencia ficción o de literatura “normal” que tratan acerca de uno de los episodios más trágicos y determinantes de la Historia de la Humanidad: la destrucción de la Gran Biblioteca de Alejandría. Sí es cierto que la idea de un gran centro del saber de este tipo ha inspirado diversos relatos e incluso alguna novela de género, pero no es muy común encontrar, por ejemplo, a viajeros en el tiempo que se desplacen allí a salvar algún manuscrito de especial interés, a magos que luchen por evitar su destrucción o cualquier otro argumento interesante.
Al principio achacaba esta especie de olvido literario a mi interés personal por la historia de las antiguas civilizaciones, intentando autoconvencerme de que, después de todo, tal vez no fuera tan preocupante el hecho de que el único lugar del mundo que albergaba toda la sabiduría y la historia del ser humano desde que éste tomó conciencia de sí mismo (y a los estudiosos que lo analizaban) desapareciera de un día para otro, además de una manera intencionada.
Más tarde descubrí que la Gran Biblioteca y sus instalaciones no sufrieron una sino al menos tres importantes destrucciones y empecé a intuir cierta explicación a la ausencia de literatura sobre ello. Por lo que sabemos, la primera destrucción, parcial, la firmó el ego insaciable de Julio César que incendió, se supone que por accidente, los almacenes del puerto donde se almacenaba parte de los textos. La segunda fue en la época del cristianismo primitivo, cuando la organización política disfrazada de religión que fundó Saulo de Tarso, alias Pablo, tomaba el poder en el decadente Imperio Romano ocultando sus oscuros lomos bajo la blanca lana del cordero pascual. La tercera se la debemos al califa Omar durante la invasión musulmana, aunque para entonces quedaba muy poco del esplendor original.
Sobre la explicación: el conocimiento es poder, literalmente. La persona que sabe cuenta con una clara ventaja sobre el tablero (político, económico, militar, religioso, etc.) que, bien gestionada, suele ser suficiente para darle el triunfo en el juego. La persona que sabe mucho, cuenta con una ventaja aún mayor. Así pues, la desaparición pública de todo el conocimiento acumulado en la Biblioteca y quizá el traspaso de parte de él a otras bibliotecas “privadas” (como la del Vaticano, sin señalar a nadie) cambia de manos mucho poder. Cualquiera que escribiera acerca de la destrucción de la Gran Biblioteca tenía que explicar esto y apuntar, como diría el Derecho Romano, a quién benefician los hechos. Esto no ha sido posible durante mucho tiempo por razones que ahora aparecían obvias: la existencia de una censura más o menos encubierta que impedía explicar lo ocurrido.
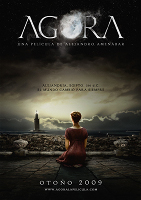 Para bien y para mal, hoy vivimos tiempos muy distintos y esa antigua censura se desmorona. Por una de esas rendijas se ha colado la importantísima película de Alejandro Amenábar, Ágora, (que por supuesto recomiendo y mucho) que se centra en el período de la segunda y probablemente más brutal destrucción del templo del saber alejandrino tomando a la antigua filósofa y científica Hipatia como excusa, puesto que resulta más fácil como humanos sentir empatía por una persona que por una institución, por sustancial que fuera ésta para la civilización. Es una película esencial porque es la primera gran superproducción que nos acerca de forma realista a lo que sucedió en aquellos años y a la verdadera razón por la que surgió la Edad Media, lo que supone una enorme incomodidad para tantas mentes educadas con cierta visión falseada de los hechos.
Para bien y para mal, hoy vivimos tiempos muy distintos y esa antigua censura se desmorona. Por una de esas rendijas se ha colado la importantísima película de Alejandro Amenábar, Ágora, (que por supuesto recomiendo y mucho) que se centra en el período de la segunda y probablemente más brutal destrucción del templo del saber alejandrino tomando a la antigua filósofa y científica Hipatia como excusa, puesto que resulta más fácil como humanos sentir empatía por una persona que por una institución, por sustancial que fuera ésta para la civilización. Es una película esencial porque es la primera gran superproducción que nos acerca de forma realista a lo que sucedió en aquellos años y a la verdadera razón por la que surgió la Edad Media, lo que supone una enorme incomodidad para tantas mentes educadas con cierta visión falseada de los hechos.
Incapaces de detener el estreno, estas mentes se han volcado en criticarlo. Pero no por su factura técnica o documental (aunque podrían llenar varios folios con los errores de bulto de Amenábar: desde presentarnos a una Hipatia mártir, jovencita y hermosa, siendo en realidad una señora sesentona y seguramente poco atractiva, hasta mostrarnos una Biblioteca paupérrima o empeñarse en alejarnos de la narración con paseíllos espaciales, sin olvidar el grave error de mostrar a la famosa loba capitolina con los churumbeles Rómulo y Remo cuando los estudios más recientes sitúan las figuras de los dos hermanos en el Renacimiento), sino por las “intenciones anticlericales” que se supone esconde. Las intenciones, sin embargo, no son tales, sino una descripción bastante aproximada de lo que debió ocurrir en aquella época puesto que, en efecto, apunta a quién beneficiaron los hechos: a la organización clerical fundada por Saulo de Tarso, alias Pablo.
Hay una imagen facilona pero clave de la película: el plano cenital en el que se ve a los fanáticos irrumpiendo en el recinto del templo y destrozándolo todo, a una velocidad superior a la normal, mostrando una actividad muy similar a la que unos segundos antes nos ofrecía un primer plano de unas hormigas sobre uno de los muros de ese mismo templo. Así son, en realidad, las turbas vociferantes y por ello dan miedo: abandonan su individualidad humana para dejarse llevar por el impulso de la masa, convertidos en monstruosos insectos Gestalt.
.jpg) Y si la película es, aunque irregular, ciertamente recomendable, también lo es La última noche de Hipatia de Eduardo Vaquerizo, novela en algunos aspectos incluso superior al largometraje, y que una acertada visión de futuro condujo a buscar su publicación aprovechando el tirón del cine, aunque la primera versión datara de años atrás. De hecho, es probablemente la novela de autor español que más me ha gustado entre las últimas que he leído.
Y si la película es, aunque irregular, ciertamente recomendable, también lo es La última noche de Hipatia de Eduardo Vaquerizo, novela en algunos aspectos incluso superior al largometraje, y que una acertada visión de futuro condujo a buscar su publicación aprovechando el tirón del cine, aunque la primera versión datara de años atrás. De hecho, es probablemente la novela de autor español que más me ha gustado entre las últimas que he leído.
También tiene sus fallos (Orestes, Cirilo, Hipatia y Marta hablan todos igual cuando lo hacen en primera persona; la ausencia de acción ralentiza su desarrollo; el final de Hipatia y Marta se ve venir sin necesidad de prismáticos…) pero, a cambio, posee virtudes suficientes para sostenerse con dignidad (el viaje en el tiempo se integra en una normalidad sorprendente, como una nueva tecnología más; las descripciones de los distintos escenarios son ricas y reconfortantes; los distintos puntos de vista de los protagonistas completan muy bien el cuadro general; humaniza a Hipatia con su inesperada pero elegantemente contada opción sexual…)
Sin duda se han publicado muchos títulos sobre Hipatia aprovechando el estreno de Ágora (y el hecho de que realmente sabemos muy poco sobre la científica real, lo cual facilita la fabulación al respecto) pero, de la media docena que he tenido en mi mano, La última noche de Hipatia es el único que me ha merecido la pena leer hasta el final.
Pedro Pablo, nada que decir sobre tu reseña de Agora, a mí me gustó mucho la peli.
Ahora, no estoy en absoluto de acuerdo con la explicación que das de la iconoclastia.
Discrepo. Se suele achacar a causas filosóficas la devastación del saber, cuando las más de las veces (no siempre) tuvo un caracter accidental de índole bélica o vandalismo popular. No dudo que hubo situaciones de iconoclastia cultural, usualmente derivadas de vandalismo derivado de revueltas. Pero lo esencial, lo gordo del asunto, no es eso.
Vereis, antiguamente la única fuente doméstica de energía era el fuego. El vigamen era de madera. las ciudades eran chisqueretas en potencia y la devastación accidental por fuego es cosustancial a todo casco antiguo urbano. Resulta difícil encontrar alguna joya mundial que no se haya quemada varias veces. En esencia, esa es la cosa.
Te pongo un ejemplo de manual. Los vikingos, máximos deprededaroes culturales que han existido. ¿Lo hacían por Odín?, que va. Pues las devastaciones protagonizadas por cristiannos, paganos o moros igual,
Por otra.
Con independencia de la valoración que se haga del monoteismo. Nada quedaría, absolutamente nada, de la cultura antigua, sino fuera por las bibliotecas teológicas de cristianos y árabes. La religión será una mierda pero su papel en la preservación de legado cultural es in-con-tes-table.
La aplicación de categorías ideológicas a la intepretación histórica es la tontería más grande que cometerse pueda. La historia (la buena al menos) y los juicios morales, cuanto más distantes estén, mejor. Para aproximarse a la historia hay que liberarse de todo prejuicio (y cuando digo todo, es todo). Y por supuesto, pone en solfa la fuente. ¿Hasta que punto es cierto lo que me cuenta este tío? Entended que las crónicas históricas están hechas en clave corporativa, es como construir la historia de la CIA a partir de las memorias anuales de autobombo publicadas por la insttucion,
Para gustos hay colores y opiniones…
Sigo pensando lo mismo que arriba está escrito y añadiré, aún más, que la Edad Media apareció en Europa no debido a las míticas invasiones de los «rudos y bárbaros» pueblos del Norte como los godos (y sus descendientes, los tantas veces vilipendiados vikingos, cuando hoy sabemos que los romanos destruyeron y saquearon mucho más que los hombres del Norte y de hecho la «pax romana» se puede traducir como la «paz de los cementerios») sino por la decadencia interna de un imperio minado por el primitivo cristianismo oficial, que sólo en las formas se parecía al cristianismo real difundido por Jesús.
Fueron los fanáticos y radicales miembros de ese cristianismo oficial quienes dieron la puntilla a la antigua civilización europea mediterránea e instauraron una cosa muy distinta, apoderándose del conocimiento. Si examinamos el desarrollo tecnológico de las ciudades más importantes del mundo grecolatino veremos que básicamente la única gran diferencia con las nuestras es la energía. Nosotros conocemos y consumimos un tipo de energía que ellos no llegaron a emplear. Algunos de sus sabios experimentaban con el vapor cuando ese cristianismo oficial se apoderó del imperio y lo talibanizó y destruyó. ¡Buena ucronía saldría con el argumento de una Bizancio desarrollada tecnológicamente como la Inglaterra del siglo XIX!
No estoy de acuerdo en que la religión sea una mierda. Al contrario, me parece imprescindible para un desarrollo integral del ser humano. Lo que me irrita profundamente es el radicalismo religioso: déjame creer en lo que yo quiera creer, no en lo que tú crees. Y es ese radicalismo el que ha destruido mucho más de lo que ha preservado. A larga experiencia personal (que en esta ya larga contestación no cabe) me remito. Sí creo, como tú, que la aproximación a la Historia requiere librarse de los prejuicios, de todos. Completamente de acuerdo. De todos.
Y ya me callo, que yo no debería estar aquí.