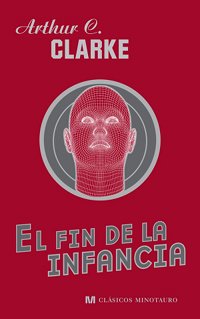 Es obvio que el objeto de El fin de la infancia no es hablar de las relaciones de poder, sino plantear una historia sobre la evolución en un trasfondo galáctico. A pesar de ello, Arthur C. Clarke nos da pie, por los motivos que se encuentran en la novela, a analizar esos aspectos.
Es obvio que el objeto de El fin de la infancia no es hablar de las relaciones de poder, sino plantear una historia sobre la evolución en un trasfondo galáctico. A pesar de ello, Arthur C. Clarke nos da pie, por los motivos que se encuentran en la novela, a analizar esos aspectos.
Recordemos que la obra nos cuenta cómo unas naves alienígenas llegan a la Tierra y determinan dirigir el rumbo del planeta, sin mostrar a sus ocupantes, para llevarlo a una era de felicidad y progreso. Las tensiones entre las estructuras de poder y la capacidad del ser humano para gobernar su propio destino (y cómo manifiesta la imposibilidad de crear estructuras distintas) es la clave desde la que analizaremos en esta ocasión este clásico del género.
En primer lugar, el autor nos sitúa en la tensión de la Guerra Fría. Así lo demuestra la confrontación de la carrera espacial: dice un estadounidense sobre los soviéticos que “les mostraremos que la democracia puede ser la primera en llegar a la Luna”.
Sin embargo, rápidamente nos presenta el momento en el cual las líneas temporales se bifurcan: “En ese instante la historia suspendía su aliento, y el presente se abría en dos separándose del pasado”, dice expresivamente. En la ficcional, rápidamente las tensiones belicosas desaparecerán.
Pero Clarke parte de nuestra realidad para sentar las bases de la jerarquía. Así, de forma muy significativa el escritor nos presenta al secretario general de la ONU, que, desde el alto edificio de su oficina, “a veces se preguntaba si convenía que un hombre trabajase a una altura tan por encima de sus semejantes”. Lo curioso es que Clarke parece no tener dudas sobre la conveniencia de que esa labor la ejerzan otras criaturas (más capaces, además).
Es más, el narrador aplica esa diferencia de manera literal, en un plano físico, puesto que las naves de los superseñores no abandonan el cielo, las alturas. Con ello, además, adquieren una obvia connotación religiosa. De hecho, las comunicaciones con el embajador alienígena son calificadas de “mensajes del cielo”. No extraña, pues, que las protestas de los humanos sesan recogidas así:
“Como pigmeos que amenazasen a un gigante, esos puños airados se alzaban directamente contra el cielo, contra la brillante nube de plata que flotaba a cincuenta kilómetros de altura: la nave enseña de la flota de los superseñores”.
En cualquier caso, el movimiento de resistencia es un movimiento conservador. El escritor así lo constata, y, es más, lo relaciona con la religión. No tiene una perspectiva de emancipación, sino de reinstauración; de volver a colocar a los poderosos humanos de siempre. De hecho, adquiere un tinte xenófobo, de rechazo de lo extranjero.
La situación de control percibida por las personas es insostenible para muchos. No en vano, el mismo embajador alienígena, el único que tiene contacto con terrestres, revela que “desearía que dejaran de verme como un dictador, y recordaran que sólo soy un funcionario encargado de administrar una política colonial que no he preconizado”.
Además, atendamos a esta conversación entre dos humanos:
“ ––¿Puede negar que los superseñores han traído seguridad, paz y prosperidad a todo el mundo?
––Es cierto, pero nos han privado de la libertad. No sólo de pan…
––…vive el hombre. Ya lo sé. Pero por primera vez el hombre está seguro de poder conseguir por lo menos eso. Y de cualquier modo, ¿qué libertad hemos perdido en relación con laque nos han dado los superseñores?
––La libertad de gobernar nuestras propias vidas, guiados por la mano de Dios”.
En relación con la última frase, el narrador afirma que “el conflicto era esencialmente religioso”, algo que ya he apuntado y sobre lo que volveré en breve.
 Los alienígenas son pacíficos desde su posición de fuerza absoluta. Es tal ésta que no es necesario utilizarla: “Karellen no tomó ninguna represalia, ni dio muestras de haberse enterado del ataque. Lo ignoró totalmente, dejando que los responsables se preguntasen cuándo llegaría la venganza. Fue un tratamiento más eficaz, y más desmoralizador, que cualquier posible acción punitiva (…) Comúnmente Karellen vencía todas las dificultades dando libertad de acción a los rebeldes, hasta que éstos comprendían que se estaban dañando a sí mismos al rehusar a cooperar”. Por tanto, encierra principios básicos de modificación de conducta, de educación. Clarke justifica esa voluntad de los superseñores al hablarnos del “odio que los superseñores sentían por la crueldad. Ese odio, y su pasión por la justicia y el orden, parecían ser las emociones que dominaban sus vidas”.
Los alienígenas son pacíficos desde su posición de fuerza absoluta. Es tal ésta que no es necesario utilizarla: “Karellen no tomó ninguna represalia, ni dio muestras de haberse enterado del ataque. Lo ignoró totalmente, dejando que los responsables se preguntasen cuándo llegaría la venganza. Fue un tratamiento más eficaz, y más desmoralizador, que cualquier posible acción punitiva (…) Comúnmente Karellen vencía todas las dificultades dando libertad de acción a los rebeldes, hasta que éstos comprendían que se estaban dañando a sí mismos al rehusar a cooperar”. Por tanto, encierra principios básicos de modificación de conducta, de educación. Clarke justifica esa voluntad de los superseñores al hablarnos del “odio que los superseñores sentían por la crueldad. Ese odio, y su pasión por la justicia y el orden, parecían ser las emociones que dominaban sus vidas”.
Esa base sirve de argumento para apoyar la propuesta pacificadora de los superseñores. El escritor, además, nos posiciona a su favor al ubicarnos en la perspectiva de personajes afines a ellos y al mostrarnos a los rebeldes como extremistas (que llegan a secuestrar a un alto cargo de la ONU, por ejemplo) que emplean argumentos insostenibles.
Con todo ello, se nos informa de que “la raza humana había aceptado a los superseñores como parte del orden natural de las cosas”. ¿Hasta qué punto no ha ocurrido lo mismo con las estructuras de poder presentes? ¿Por qué no ha ocurrido igual con nuestra asunción de la necesidad de líderes, de jerarquías? Clarke no extrapola en ese marco extraterreste nuestra realidad, no existe una proyección que sirva de espejo en el cual mirar nuestro sistema. No existe, por tanto, crítica en ese sentido, más que desde un plano teórico y abstracto, pero que no se aplica a todos los ámbitos; no se lleva hasta sus últimas consecuencias y se sobreimpresiona sobre nuestra cotidianeidad.
De todas maneras, resultan muy reveladores algunos argumentos esgrimidos por los críticos a los superseñores: “Son unos entrometidos. Nunca le pedimos que viniesen a poner el mundo patas arriba”, o, mejor, “hemos de elaborar nuestro propio destino. ¡No queremos interferencias en los asuntos humanos!”. Es curioso cómo se utiliza como argumento especista un viejo eslogan nacionalista, empleado también en un ámbito de lucha de clases, pero sin dejar repercutir su resonancia. Se asume, pues, un sentido de especie por encima de otras diferencias, que, aunque siguen perviviendo (los gobiernos siguen en pie con las mismas fronteras, los medios de producción continúan en las mismas manos que antes de la llegada de los superseñores), son ignoradas.
En cualquier caso, queda patente en la obra que los seres humanos no son capaces de crear una convivencia armónica y pacífica por sí solos, pero que ese destino sí es posible, sí es alcanzable.En esencia, éste resulta un pensamiento desolador sobre la naturaleza del ser humano. Además, al mismo tiempo, refuerza la necesidad de delegar el poder, la capacidad de actuación, sobre seres (o personas, dándole a una interpretación algo contradictoria con la misantropía que destilan las conclusiones de El fin de la infancia) más capaces, preparadas para ello. En definitiva, expresa lo inevitable que resulta la existencia de esas jerarquías para garantizar una sociedad próspera.
Respecto a esas resonancias religiosas, se debe retomar que, en un primer momento, desde cierto enfoque, se produce un conflicto de creencias de seres superiores. Por una parte, el embajador de los superseñores desvela que las personas “saben muy bien que nosotros representamos la razón y la ciencia, y por más que crean en sus doctrinas, temen que echemos abajo sus dioses”. Acto seguido, Clarke opta por el ateísmo: “Todas las religiones del mundo no pueden ser verdaderas, y ellos [los religiosos] lo saben”
Sin embargo, a pesar de todo ese posicionamiento ateo, el escritor nos lleva a la existencia de un dios omnisciente, benévolo y protector, que remite al concepto de Demiurgo:
“Digamos que sobre nosotros [los superseñores] hay una supermente que nos utiliza como el alfarero utiliza su rueda. Y vuestra raza [los humanos] es la arcilla modelada por esa rueda”.Un humano, de hecho, constata esa intuición: “Y sospechó, por primera vez, que los superseñores también tenían amos”.
Así, resulta cuanto menos curiosa esta incoherencia, cómo su crítica a la religión de páginas anteriores no es aplicada en ese momento. ¿Acaso es un paso más en el desprestigio de la especie humana, pues ésta adora creaciones de dioses menores cuando existe una entidad superior que no pueden ni imaginar?
Hablando de elementos más estructurales ahora, Clarke busca en El fin de la infancia una novela coral con la cual poder rastrear distintos tiempos y pensamientos. Los personajes son bastante simples y planos. Stormgren, mismamente, el secretario general de la ONU, es un tipo bondadoso, filántropo, comprensivo hasta el extremo de dejar en su huida un cheque a su secuestrador por las deudas contraídas jugando al póquer. Además, los protagonistas no consiguen arraigar en el lector, tanto por su escaso trabajo como por esa propuesta coral que los multiplica.
Respecto alas consecuencias narrativas de la distribución temporal, los saltos permiten exponer la utopía construida gracias a la contribución de los superseñores. La segunda parte, de este modo, transcurre cincuenta años más tarde, y todo aquello que en la primera parte del volumen eran especulaciones se recapitula y se explica como pasado en la segunda. Funciona, a pesar de contar más que dejar ser narrado, por la tensión previa, por la incertidumbre creada sobre el destino de esa peculiar relación:
“Comparada con las épocas anteriores, ésta era la edad de la utopía. La ignorancia, la enfermedad, la pobreza y el temor habían desaparecido virtualmente. El recuerdo de la guerra se perdía en el pasado como una pesadilla que se desvanece con el alba. Pronto ningún hombre viviente habría podido conocerla. Con todas las energías de la humanidad encauzadas hacia un trabajo constructivo, el rostro del mundo se había transformado totalmente (…). Era un mundo unido (…). Los crímenes habían desaparecido prácticamente (…). Cuando a nadie el falta nada, no hay motivo para robar (…). Un cambio muy notable era la desaparición de aquel ritmo enloquecido que había caracterizado al siglo veinte”.
Finalmente, el último tercio de la obra avanza por derroteros distintos al resto del libro. Se trata de la confirmación, en esencia, de la existencia de una superraza con base humana. Con ello se produce un cambio bastante brusco en cuanto a sentido en la cohesión de la novela, por lo que parece que su unidad se desarma. Sin embargo, en los últimos capítulos logra recuperarla en parte al retomar a dos personajes de la segunda sección.
Por otra parte, también es preciso señalar que en la obra se encuentran varios tramos con transiciones narrativas sin fuerza, que contribuyen a desestabilizar esa frágil unidad.
Con todo ello, encontramos una obra desigual, con elementos en su construcción narrativa deficientes, y que, a nivel ideológico, presenta un refuerzo a las estructuras del statu quo. Una vez más, la ciencia ficción reproduce y trata de apuntalar (por que representa valores y planteamientos abstractos pertenecientes a su estructura) el sistema vigente.
Sin embargo, en la siguiente entrega volveremos a mostrar un ejemplo de ficción especulativa con objetivos subversivos.
En primer lugar, Alberto, te felicito por este extenso análisis. Coincido con muchos de los detalles que apuntas acerca de la novela. Referente a la carga religiosa, a la estructuración jerárquica y a la intención de perpetuar el sistema vigente, creo que son parte de la ideología de su autor, especialmente en esta etapa de su producción. También coincido en que los personajes son muy planos, carencia obvia en las novelas de Clarke, pero más grave en otras obras como Cita con Rama.
Referente a esa superrraza final, creo que la explicacíón, y también la fuente, se encuentra en la obra de Stapledon, Starmaker (Hacedor de estrellas). Allí se ve una entidad superior, razas alienígenas que han trascendido de la materia y se han convertido en un ente espiritual de mente colectiva. Por eso el final de El fin de la Infancia me pareció tan agridulce.