 David Roas es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los representantes más destacados de la actual literatura fantástica española. En su obra literaria encontramos recopilaciones de cuentos y microrrelatos, entre los que podemos destacar Los dichos de un necio (Los Trabajos de Sísifo, 1996), Horrores cotidianos (Menoscuarto, 2007) y Distorsiones (Páginas de Espuma, 2010); su ficción breve ha aparecido en diversas antologías colectivas, como la definitiva Perturbaciones. Antología del relato fantástico español actual (Salto de Página, 2009). Como especialista en el género, Roas ha escrito ensayos y recopilaciones diversas sobre narrativa fantástica española de los siglos XIX y XX, como Teorías de lo fantástico (Arco/Libros, 2001), Hoffmann en España. Recepción e influencias (Biblioteca Nueva, 2002), El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX (Círculo de Lectores, 2002), Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e Hispanoamérica) (Mare Nostrum, 2003), De la maravilla al horror. Los orígenes de lo fantástico en la cultura española (1750-1860) (Mirabel, 2006) y, en colaboración con Ana Casas: La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX (Menoscuarto, Palencia, 2008).
David Roas es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los representantes más destacados de la actual literatura fantástica española. En su obra literaria encontramos recopilaciones de cuentos y microrrelatos, entre los que podemos destacar Los dichos de un necio (Los Trabajos de Sísifo, 1996), Horrores cotidianos (Menoscuarto, 2007) y Distorsiones (Páginas de Espuma, 2010); su ficción breve ha aparecido en diversas antologías colectivas, como la definitiva Perturbaciones. Antología del relato fantástico español actual (Salto de Página, 2009). Como especialista en el género, Roas ha escrito ensayos y recopilaciones diversas sobre narrativa fantástica española de los siglos XIX y XX, como Teorías de lo fantástico (Arco/Libros, 2001), Hoffmann en España. Recepción e influencias (Biblioteca Nueva, 2002), El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX (Círculo de Lectores, 2002), Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e Hispanoamérica) (Mare Nostrum, 2003), De la maravilla al horror. Los orígenes de lo fantástico en la cultura española (1750-1860) (Mirabel, 2006) y, en colaboración con Ana Casas: La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX (Menoscuarto, Palencia, 2008).
Eres un escritor que cultiva lo que podríamos denominar un fantástico culto. En tu última colección de cuentos, Distorsiones, tocas algunos temas considerados clichés dentro de la literatura de ciencia ficción (la física cuántica en “Duplicados”, el coqueteo con la historia alternativa en “Volver a casa”), incluso se observan algunos guiños en algunos títulos (“Vinieron de dentro de”), pero tu mirada sigue siendo fundamentalmente fantástica. ¿Podemos esperar algún cuento tuyo que incursione directamente en la ciencia ficción o en la literatura prospectiva?
La verdad es que me gusta jugar con esos conceptos que mencionas (y otros), pero inevitablemente siempre acabo escorándome hacia lo fantástico. Lo que no quiere decir que no me interese el género de la ciencia ficción, aunque, por ahora, más como lector (y espectador) que como creador. Debo decir que en mis últimas investigaciones sobre lo fantástico cada vez me estoy sumergiendo más en cuestiones sobre física y mecánica cuántica, y ello se está filtrando en mis relatos (ahí está el origen, por ejemplo, de “Duplicados”)… No sé, quizá en algún cuento futuro la ciencia ficción y lo prospectivo acaben teniendo más peso. Nunca me planteo por adelantado el género de los relatos que voy a escribir, es la historia y el conflicto que la origina los que determinan por dónde van a ir los tiros.
Una de tus características más acusadas es la crítica feroz, la mirada distópica e irreverente hacia algunas situaciones de nuestra sociedad occidental capitalista (“Das Kapital”, “Usos y abusos del comunismo. La tienda en casa”, “La conjura de los brujos. Multiculturalismo poscolonial”), donde encuentro similitudes con la narrativa de autores como Robert Sheckley, Frederick Pohl y C.M. Kornbluth (Mercaderes del espacio), J.G. Ballard o, incluso, Fredrick Brown en sus famosos y cáusticos relatos ultracortos. ¿Son autores que conoces, que te han influido de alguna manera?
De los autores que mencionas, soy fan de Ballard y del gran Fredrick Brown (a los otros los he leído con diferente atención… Pohl me gustó muchos años atrás). Y, evidentemente, algo de ellos tiene que haberse filtrado en los textos, aunque sin una clara voluntad de hacerlo, porque la perversidad de Ballard y la fina ironía de Brown (sin olvidar su vena paródica y su mala leche) me han hecho pasar grandes ratos. Además, son autores que suelo utilizar mucho en mis clases, ya sea para hablar de Teoría de la Narración como para asuntos más vinculados a lo fantástico, lo grotesco o lo abyecto (aquí manda Ballard, claro está).
Además de la irreverencia, otros rasgos definitorios de tu narrativa son la ironía y el humor. ¿Los empleas como una especie de catarsis hacia algunas situaciones absurdas protagonizadas por personajes patéticos pero que retratan a la perfección nuestra sociedad contemporánea (“Elegido para la gloria”, “Excepciones”, “El sobrino del diablo”, “Los caminos del señor”, “Psicopatología de la vida cotidiana”)? ¿Cuál crees que debería ser el papel del humor en la literatura? ¿Existe una literatura fantástica humorística de relieve?
El humor es, para mí, ante todo una forma de pensar la realidad, una arma subversiva para cuestionar el mundo (y a nosotros mismos) y evidenciar todo su absurdo. La combinación de lo fantástico con la ironía y/o la parodia es un rasgo recurrente en muchos de los autores españoles actuales que cultivamos lo fantástico: ya estaba en algunos cuentos de Cristina Fernández Cubas y de José María Merino, y su presencia se ha intensificado en la obra de autores de mi generación (los que nacimos entre el 60 y el 75, más o menos), como Fernando Iwasaki (un maestro del humor y del horror), Ángel Olgoso, Manuel Moyano, Félix Palma, Patricia Esteban Erlés o Juan Jacinto Muñoz Rengel, por citar algunos de los más destacados.
Reconozco que en mis primeros trabajos teóricos sobre lo fantástico siempre defendí que esta categoría no combinaba bien con el humor. Otra cosa es lo que sucede en los textos grotescos y absurdos, que, como tales, no son estrictamente fantásticos. Pero ahora –y gracias a la obra de los autores citados (y, siento citarme, a lo que yo mismo hago en muchos de mis cuentos)- me he dado cuenta de que el uso de la ironía y la parodia es un recurso que, en muchos casos (no siempre), potencia el efecto distorsionador de las historias fantásticas, sin que, por ello, los fenómenos narrados pierdan su condición de imposibles, puesto que tales recursos humorísticos nunca se imponen al objetivo central de lo fantástico: transgredir las convicciones sobre lo real del lector, proyectadas en la ficción del texto, y, con ello, provocar su inquietud.
En algunos cuentos tengo la impresión, tal vez equivocada, de que has imitado conscientemente la técnica narrativa de algunos escritores fantásticos como un recurso literario más a tu alcance (caso de José María Merino en «Recuento» o Félix J. Palma en «Excepciones»), aunque en otros no lo tengo tan claro (Cristina Fernández Cubas en «El sobrino del diablo», Albert Sánchez-Piñol en «Sympathy for the Devil»). ¿Cuánto de homenaje hay en estos cuentos?
Aunque no me gusta contradecir a los lectores, pues cada uno es muy libre de valorar y consumir los textos a su gusto (siempre que no los manipule, claro), debo decir que en esos cuentos que mencionas no he imitado conscientemente la técnica narrativa de Merino o de Palma. Es cierto, y por eso se lo dediqué, que “Recuento” es un relatos muy meriniano o, dicho de otro modo, menos roasiano (sea lo que eso sea) que el resto de sus compañeros de Distorsiones. Pero en ningún momento me dije: Voy a imitar al gran Merino. Fueron la historia y su ambientación gallega las que exigieron ese tono que, lo reconozco, respira cierto estilo meriniano.
En cuanto a “Excepciones”, es un cuento que he tardado la friolera cifra de 20 años en escribir, puesto que su primera versión es de 1988, de la que no queda nada más que la imagen clave y central del cuento: el tipo que no puede cruzar el umbral del edificio en el que vive. Tras muchas torpes versiones, el texto encontró su forma definitiva a finales de 2008, un momento en que –lo confieso con vergüenza- todavía no conocía la obra de Félix ni la de otros compañeros de generación y de vicios fantásticos que aparecen recogidos en la estupenda antología Perturbaciones. Ahí fue donde empecé a leerlos y disfrutarlos. Por cierto, y no me canso de repetir en clase: “Venco a la molinera” es uno de los mejores relatos fantásticos que he leído.
En el resto de textos que citas, como también ocurre además en “La casa ciega” (con Ballard) o con varios cuentos en los que se proyecta la sombra de Woody Allen, lo que llevo a cabo es, como dices muy bien, un homenaje a amigos escritores (Albert, Ángel, Juan Jacinto) y a maestros (Cristina y Merino) cuya obra admiro.
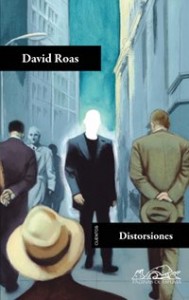 Además del relato corto, posees una querencia especial por el microrrelato. ¿Cuáles son tus autores favoritos en este terreno?
Además del relato corto, posees una querencia especial por el microrrelato. ¿Cuáles son tus autores favoritos en este terreno?
Primero, debo decir, y esto ya ha cabreado a algunos supuestos teóricos del microrrelato, que para mí éste no tiene una entidad genérica autónoma, sino que es una variante –una más- del cuento, pues utiliza sus mismos recursos en una mínima cantidad de texto. La diferencia es la enorme tensión exigida para que en una extensión hiperbreve, la historia funcione y se consiga el efecto buscado. Eso es lo que me lleva a escoger una forma u otra, cuento o microrrelato: hay veces que la historia a narrar exige una forma hiperbreve, porque no me interesa el desarrollo del conflicto, la construcción de los personajes o del espacio, sino el momento de clímax. En otras ocasiones, la historia que quiero contar necesita un desarrollo más amplio.
Algunos de mis autores de microrrelatos preferidos los he ido citando en mis anteriores respuestas: Merino, Iwasaki, Brown… a los que hay que añadir –los cito sin orden- Borges, Kafka, Cortázar, Monterroso, Thomas Bernhard, Slawomir Mrozek, Jacques Sternberg, Quim Monzó, István Örkény, Ana María Shua, Luisa Valenzuela…
Tomaste parte en el pasado I Congreso Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción celebrado en la Universidad Carlos III de Getafe. ¿Puedes contarnos cómo fue la experiencia? ¿Qué actitud observas ante estos géneros en la universidad española?
Fue un congreso excelente, tanto por la organización como por los (muchos) ponentes que participaron en él. No creo equivocarme si afirmo que fue la primera vez que en España se celebraba un Congreso Internacional dedicado a lo fantástico y la ciencia ficción. Sólo había dos precedentes ilustres, centrados exclusivamente en lo fantástico (el de 1984 en Sevilla, al que asistió Borges, y el de 1996 en la Universidad de Lérida), una imagen muy sintomática de la peculiar relación que el mundo académico español ha mantenido con lo fantástico. Algo que, afortunadamente, empieza a corregirse, porque cada vez son más abundantes las investigaciones de carácter teórico como, sobre todo, los trabajos históricos, críticos y comparados sobre lo fantástico y la ciencia ficción. A lo que hay que añadir su presencia destacable en másters y cursos de verano. Lo que supone, y esto todavía es más importante, que vaya creciendo el número de alumnos que escriben tesis y tesinas sobre lo fantástico y la ciencia ficción. Aunque todavía queda mucho por hacer.
¿En qué proyectos te hayas enfrascado ahora? ¿Podrías ampliar tu labor como estudioso de la narrativa española de los siglos XIX y XX al terreno de la ciencia ficción?
En primer lugar, anunciar que en mayo de este año aparecerá mi nuevo ensayo La sombra del cuervo. Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo XIX (editorial Devenir). Con él cierro lo que he acabado por llamar mi trilogía de ensayos sobre el siglo XIX (sin contar las antologías y otros estudios de menor extensión), compuesta por Hoffmann en España (2002), De la maravilla al horror. Los orígenes de lo fantástico en la cultura española (1750-1860) (2006) y el citado libro sobre Poe.
Ahora me he metido de lleno (además de en diversos trabajos de carácter teórico, que espero vean pronto la luz en forma de otro ensayo) en una investigación sobre lo fantástico español del siglo XX (y lo que levamos de XXI), del que ya han empezado a publicarse diversas muestras, siendo la más destacable el monográfico de la revista Insula que coordiné con Ana Casas: Lo fantástico en España (1980-2010) (núm. 765, septiembre de 2010), en el que se ofrece un detallado panorama sobre el género en narrativa, teatro, cine y cómic. Debo decir que dos de las artículos recogidos en ese número se centran específicamente en la ciencia ficción: el de Fernando Ángel Moreno (sobre narrativa) y el de Julio Checa (trata un asunto mucho menos conocido: el teatro de ciencia ficción).
Asimismo, el Ministerio de Ciencia e Innovación me ha concedido la subvención para un Proyecto de Investigación: Lo fantástico en la literatura y el cine españoles (1888-1955). Teoría e historia. En él participa también Ana Casas, junto a otros especialistas en la materia, y, evidentemente, junto a lo fantástico también estudiaremos qué ocurre con la ciencia ficción. Espero que pronto empiecen a verse resultados.
David Roas ha sido finalista con «Distorsiones» del premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España
http://www.teleprensa.es/murcia-noticia-318520-el-jurado-selecciona-los-diez-finalistas-del-premio-setenil-al-mejor-libro-de-relatos-2011.html
Ya se incluye en la referencia de la Wikipedia, donde aparecen las bases, anteriores ganadores, etc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Setenil