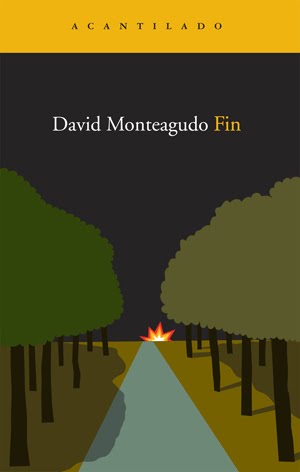 Si el club de detractores de David Monteagudo es casi tan nutrido como el de sus fans, en mi opinión, se debe únicamente al final abierto de su novela. Otra cosa no se me ocurre, ya que Fin es un texto bien escrito y entretenido, asequible para un público transversal muy amplio, una especie de gran subconjunto surgido entre el género, la literatura culta y el mainstream más popular. Pero ocurre que mientras unos aplaudimos boquiabiertos al volver la última página, otros muchos sienten que se les ha tomado el pelo a lo largo de trescientas cincuenta páginas y se acuerdan de la familia del bloguero que tan efusivamente se lo recomendó.
Si el club de detractores de David Monteagudo es casi tan nutrido como el de sus fans, en mi opinión, se debe únicamente al final abierto de su novela. Otra cosa no se me ocurre, ya que Fin es un texto bien escrito y entretenido, asequible para un público transversal muy amplio, una especie de gran subconjunto surgido entre el género, la literatura culta y el mainstream más popular. Pero ocurre que mientras unos aplaudimos boquiabiertos al volver la última página, otros muchos sienten que se les ha tomado el pelo a lo largo de trescientas cincuenta páginas y se acuerdan de la familia del bloguero que tan efusivamente se lo recomendó.
En efecto, lo que nos ofrece el libro es un final truncado. Monteagudo nos deja colgados sin explicar cuáles son el origen y la dimensión del suceso fantástico principal. ¿Es esto una estafa? ¿Existe base para una demanda colectiva contra el autor? ¿Deberían colocar una pegatina de advertencia al libro: “Precaución, final abierto”? Yo diría que no es para tanto. Cuestión de gustos.
(En todo caso, al final de este artículo facilitaré una posible medicina para los damnificados: una sugerencia de explicación para el desenlace de esta novela)
Pero el problema de Fin no es anecdótico, sino categórico. De todos los géneros, el fantástico-realista es el que más se la juega en el desenlace, el que genera una presión más acuciante sobre el autor a la hora de llegar a las últimas páginas; se le exige que encuentre una respuesta adecuadamente racional y satisfactoria a su planteamiento fantástico e irracional, lo que supone una tarea desquiciante y condenada al fracaso por definición.
A ver si se enteran esos lectores airados y neuróticos de la verosimilitud: lo fantástico no se puede explicar racionalmente. Punto. O entras en el juego de la novela, o no entras, pero no le exijas lo que no puede darte. ¿Qué opciones tiene el autor, en este tipo de ficciones? Puede inventar una explicación artificial que será igual de fantástica e irracional que la premisa inicial, ofrecernos causas que serán tan tramposas como los efectos que pretenden justificar, y así fabricar una ilusoria sensación de cierre. Puede inventarse que los pájaros se han vuelto locos porque ha pasado un cometa. Puede inventarse que el vampirismo es un virus que se contagia por la sangre. Puede inventarse que ha estallado una bomba ultrasecreta que emite extrañas radiaciones. Y todo será mentira, otra más. ¿Por qué obcecarnos con exigirle esa falsa explicación, ese aburrido y complaciente epílogo en el que todo encuentre su sentido y todos podamos respirar tranquilos? ¿Y si el autor no quiere que respiremos tranquilos? ¿Y si no existe ninguna explicación lógica?
Hay un terreno, sin embargo, donde la lógica entre causas y efectos sí es irrenunciable y exige una coherencia sin fisuras: la psicología y la emotividad de los personajes. Es imposible ofrecer un final satisfactorio si no entendemos, siquiera de un modo intuitivo, cuál ha sido la deriva emocional del protagonista a lo largo de su peripecia y cuál el sentido personal que él otorga a los sucesos, al margen de macro-explicaciones argumentales. En este nivel psicológico, yo creo que Fin cumple todos los requisitos y su coherencia es inapelable; de ahí su éxito a pesar del final inconcluso. Y es en este nivel también donde otros muchos libros y películas de género, documentadas y explicadas con obsesiva prolijidad, fracasan estrepitosamente y se quedan en fríos ejercicios de diseño narrativo.
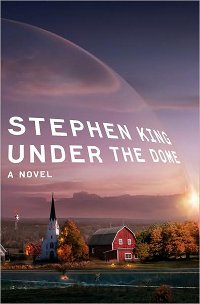 La última novela de Stephen King, Under the Dome, guarda semejanza con la de Monteagudo en cuanto a que juega con un tablero de personajes atrapados en una premisa fantástica de difícil o imposible explicación lógica: en este caso, la aparición de una cúpula gigantesca e indestructible que aísla un pueblecito de Maine del resto del mundo. Estoy a mitad de la lectura de este libro y no me planteo la necesidad de que King me cuente finalmente de dónde ha surgido esta cúpula. ¿Para qué? No me va a convencer de que dichas cúpulas existen o pueden existir. De hecho, preferiría que no se molestase en inventar ninguna explicación, aunque tratándose de King, es difícil imaginarle dejando un final abierto. En cuanto a mí, lo que sí necesito saber es qué va a pasar con los personajes, qué sufrimientos y recompensas les esperan, quiénes van a morir o salvarse y cuáles serán las decisiones o los errores que marcarán su suerte. Eso es lo que me empuja a seguir leyendo la novela, y no la resolución del enigma fantacientífico.
La última novela de Stephen King, Under the Dome, guarda semejanza con la de Monteagudo en cuanto a que juega con un tablero de personajes atrapados en una premisa fantástica de difícil o imposible explicación lógica: en este caso, la aparición de una cúpula gigantesca e indestructible que aísla un pueblecito de Maine del resto del mundo. Estoy a mitad de la lectura de este libro y no me planteo la necesidad de que King me cuente finalmente de dónde ha surgido esta cúpula. ¿Para qué? No me va a convencer de que dichas cúpulas existen o pueden existir. De hecho, preferiría que no se molestase en inventar ninguna explicación, aunque tratándose de King, es difícil imaginarle dejando un final abierto. En cuanto a mí, lo que sí necesito saber es qué va a pasar con los personajes, qué sufrimientos y recompensas les esperan, quiénes van a morir o salvarse y cuáles serán las decisiones o los errores que marcarán su suerte. Eso es lo que me empuja a seguir leyendo la novela, y no la resolución del enigma fantacientífico.
No existe un dilema real entre finales abiertos o finales cerrados en el género fantástico. Todos son abiertos. Todos son tramposos. Lo que marca la diferencia entre un buen trabajo o un trabajo chapucero, siempre, es la verosimilitud de los caracteres y el grado de empatía que el autor logre establecer entre el lector y ellos. Conmovernos: ése es el único compromiso que el narrador adquiere cuando exige nuestra suspensión momentánea de la incredulidad. Lo demás es decorado. Vestuario. Atrezzo y efectos especiales.
Aunque… de acuerdo, digamos toda la verdad: ¿qué autor de historias fantásticas no lo daría todo por encontrar de vez en cuando ese final perfecto y efectivo a todos los niveles, esa imagen epatante que llega con un subidón de la música y nos eriza el vello aunque sabemos que es pura trampa, pura prestidigitación? Bruce Willis viendo el anillo rodar por el suelo y comprendiendo que está muerto. Charlton Heston llorando ante los escombros de la Estatua de la Libertad. Para qué nos vamos a engañar, puntos finales como esos son insuperables.
(Anexo con spoiler: Posible explicación apócrifa de la novela Fin, de David Monteagudo: todo transcurre dentro de la cabeza del Profeta, mientras agoniza al fondo del barranco, en su coche. ¿Por qué es el único cadáver que vemos? Porque es el único personaje real. Todos los demás son proyecciones de la gente que él conoció. Y van desapareciendo, al igual que el resto del mundo… porque efectivamente el mundo se acaba para el pobre Profeta. Este argumento ya se ha abordado antes en películas como La escalera de Jacob, La vida ante sus ojos o incluso El sexto sentido.)
No estoy de acuerdo.
Una cosa es que lo fantástico no se pueda explicar racionalmente y otra bien distinta es que el autor ni se moleste en tratar de orientar su trama hacia un desenlace cabal.
La narrativa fantástica tiende a explicarse a sí misma según las reglas que para sí se traza, obedece a su lógica interna, configura una propia realidad; tal es su objetivo. Si en vez de hacer eso el autor se limita a desplegar interrogantes que no se va a molestar en responder, eso no es fantasear, sino delirar.
Las grandes obras de lo fantástico consiguen trasladar al lector a otro mundo, a uno coherente, que obedece a otras leyes, y la novela de Monteagudo es una intriga morosa que ni responde ante sí misma ni ante el lector. No existe historia alguna tras sus páginas, tan sólo hay sucesos desconcertantes que se van solapando hasta que de repente se ha terminado la historia, sin más.
Y eso no es fantasía, eso es absurdo.
Muy buen tema. Con permiso, añado cuatro iditoteces que se me acaban de ocurrir. En una novela de misterio (en sentido amplio, de incógnita) hay un doble final, el final de las peripecias de los protagonistas, y el final de cerrar el caso” (misterio desvelado). Es asi que veo finales cerrados-cerrados (misterio y peripecia solventados), abierto/cerrado (o bien el misterio o bien el prota queda en la incertidumbre), abierto/abierto (ni uno ni otro). Personalmente pienso que si el misterio es goeje de la historia hay que solucionarlo (o al menos, surgerir soluciones), salvo que, como bien dice Ismael, lo importante sea la el desarrollo emocional del prota. O que, como me creo que pasa con Monteagudo, estés utilizando la fantasía como alegoría del vacío existencial del hombre contemporáneo (que no lo he leído, ojo, digo por decir) enfrentado al sinsentido de la vida (temática sobada donde las haya, la verdad), en cuyo caso, el misterio mejor ni mentarlo… Por ejemplo, en Mobby Dic, porque el cachalote es tan chungo importa bien poco.
«cuando ese final perfecto y efectivo a todos los niveles, esa imagen epatante que llega con un subidón de la música y nos eriza el vello aunque sabemos que es pura trampa, pura prestidigitación?»
Hablando de finales que se ajustan literalmete a esa descripción:
Si no recuerdo mal en este no hay múscia, sí un subidón del sonido:
((sigue semi espóiler del final de la segunda película de Richard Kelly))
El final de Southland Tales, que es literalmente el FINAL. Vamos que se acaba el meollo de la pompita esa que llamamos universo.
Cita con rama es una obra maestra de la ciencia ficción: no explica qué demonios es Rama. Pórtico es una obra maestra de la ciencia ficción: no explica dónde demonios se han metido los Heechee. Obras maestras, estropeadas con sus innecesarias continuaciones, precisamente por querer dar una explicación a eso.
Una narración sólo ha de tener coherencia interna, de sus personajes, de las tramas, del argumento, pero no tiene por qué explicar sus misterios, pues existen otros valores literarios que no tienen nada que ver con el desenlace argumental. Fin concluye de una manera magistral, con una escena maravillosa, magnífica, una metáfora perfecta. Explicar el porqué de ese reseteo realizado por la Naturaleza sobra. La conclusión de las tramas y sus personajes cierran al a perfección la historia.
En cuanto a la propuesta, Ismael, no la encuentro muy satisfactoria. Eso querría decir que dos de los personajes femeninos son invenciones del Profeta, pues él en realidad no las conoce.
La narrativa fantástica debe sostenerse sobre una lógica interna, eso está claro. De lo contrario estaríamos hablando de literatura onírica, o surrealismo, o absurdo como dice Emilio (lo que tampoco tiene nada de despreciable).
Lo que yo digo es que esa lógica interna puede apoyarse en el desarrollo de los personajes y no tanto en la descripción o explicación de los fenómenos. De hecho pienso que, en la narrativa fantástica más que en ninguna otra, todo lo que ocurre en el exterior debe ser un reflejo de lo que ocurre dentro de la cabeza de los personajes. Pero el lector no debe advertirlo de un modo evidente, o caeríamos en la burda metáfora o en obviedades como el vacío existencial que menciona Luis.
Idealmente, el conflicto interno y el externo deberían ser armónicos, seguir un camino paralelo y encontrarse en un final de tipo catártico, donde todo quedara resuelto. A mí también me gustan los finales cerrados con doble nudo. Pero no creo que sea obligatorio.
Tienes razón, Kaplan, mi explicación no es perfecta. Pero si piensas por ejemplo en «La escalera de Jacob», también allí había personajes nuevos (la mujer de Jacob, el quiropráctico) que cumplían una función simbólica. En todo caso no creo que Monteagudo tenga un papel escrito donde se explique literalmente su historia; tengo la impresión de que se habrá dejado guiar bastante por su intuición.
En definitiva lo que estoy defendiendo es eso, un poco de margen para la intuición del autor y del lector. Si tenemos que levantar un universo paralelo cada vez que escribimos fantasía, con sus leyes y sus límites, seguramente perderemos frescura y buenas ideas.
«Si tenemos que levantar un universo paralelo cada vez que escribimos fantasía, con sus leyes y sus límites, seguramente perderemos frescura y buenas ideas.»
No si el autor lo hace bien.
Y por otro lado, una cosa es tener el universo entero y completo montado en la cabeza con todo bien atado y explicado y otra muy distinta que lo cuentes todo. (De hecho, a menudo hacer eso es contraproducente: pocas veces se es capaz de crear una explicación a la altura del misterio, me temo.)
Y creo que el autor debe crear un universo completo cada vez que escribe, sea fantasía o «realismo». Toda literatura es fantástica por definición, porque toda es mentira.
No obstante (y hablo sin haber leído la novela de Monteagudo, que quede claro) una cosa son los finales abiertos -bueno estaría yo para criticarlos a estas alturas de mi vida- y otra muy distinta terminar el libro con la sensación de que el autor, literalmente, te ha tomado el pelo, que no ha atado cabos no porque quiera dejar ciertas cosas en el aire o porque lo que le haya importado es el viaje y no el sitio a donde éste le lleva sino porque, simplemente, no sabe cerrar la situación que él mismo ha abierto y tira por la calle de enmedio.
O sea, la novela termina no porque llegue narrativamente al sitio donde coherentemente debe terminar (sí, toda ficción es mentira por definición, pero al mismo tiempo debe ser «cierta» en el sentido de que no puede hacerse trampa a sí misma, debe ser coherente con la lógica narrativa elegida) sino porque se han acabado las páginas.
Y, ya que estamos la verosimilitud no tiene nada que ver con que las cosas sean reales. Basta con que lo parezcan. Y me temo que, en mayor o menor medida, todos somos fanáticos de la verosimilitud: queremos creernos lo que nos cuentan -aunque sepamos racionalmente que es mentira- y para eso el autor tiene que convencernos de algún modo de que lo que está pasando es real, es creíble, es verosímil.
Cómo lo haga ya es asunto suyo, claro. Pero sin ese mínimo esfuerzo por su parte, yo como lector poco puedo hacer para suspender la incredulidad y creerme su historia. Vamos, como en el chiste de la Virgen que le dice al tipo «yo llevo veinte años intentado hacer un milagro y que te toque la lotería pero, joder, ¡compra un décimo!».
Coincido con Rudy. Una cosa es el típico final del detective reuniendo en una salita a los sospechosos reconstruyendo el misterio de peapá, y otra dejar el crimen sin resolver… ¿Cuándo dejas el crimen sin resolver? Cuando da igual, cuando no es el eje de la historia, es un mero punto de partida y el lector no te va a pedir cuentas por eso. No importa. Otra cosa es que el novelista se lo monte mal y mate de un bajonazo pretendiendo no se sabe qué… Eso chungo… pero chuuuungo…
Por lo demás me gusta mucho el tema de si lo fantástico repugna la explicación racional. Bueno, ahí tienes esa CF que intenta conciliar lo fantástico, aventuras fantasticas en universos ficticios, con cierto racionalismo (formal, si se quiere, para «parecer que»). Personalmente, a mí lo más me gusta es mezclar fantasía y racionalidad, no que el relato tenga su lógica interna, que faltaría más, sino meter una cosa en la otra. Ocurre que aquí ya nos empezamos a meter en fangales metafísicos, qué es real, qué racional, què fantástico…
Pero sí, el fantástico se la juega en los finales. El realismo, menos. Ya dijo Maughan, y no lo dijo en plan boutade (creo), que toda novela acaba con boda, nacimiento o muerte. Pero como en todo, esto no es matemáticas, las reglas no son fijas…
Rudy ha dado en una de las claves: la verosimilitud. Pero, ¿dónde debemos buscar la verosimilitud en un relato fantástico? Sin duda en los personajes, en el modo en que ellos reaccionan al entorno. En este sentido «Fin» no sólo es un relato verosímil sino hiperrealista, estaremos de acuerdo en eso.
¿No limitas el fantástico en exceso a los personajes? ¿Y si lo que importa es el mundo creado y la suerte de sus personajes puede ser abierta? ¿Entonces ya no será fantástico? A mí los finales abiertos me gustan si son coherentes, aún en la literatura «realista» (que también los tiene, ojo)
Puede que tengas razón, Laura. Quizás habría que diferenciar (aunque las categorías siempre son un problema) entre el fantástico y la ciencia ficción. Es posible que la ciencia ficción requiera un diseño más elaborado, un universo entero en la cabeza como dice Rudy. Yo me refiero al género fantástico del tipo «un elemento extraño irrumpe en lo cotidiano».
Por ejemplo, seguramente Iain (M.) Banks no se plantea de la misma forma la escritura de sus libros mainstream y sus libros de La Cultura. Yo confieso que tengo debilidad por los primeros, especialmente por «El puente», donde por cierto, si no recuerdo mal, todo lo que vemos es el delirio de un hombre agonizante…
Hola Ismael, prometo tener más cuidado con mis recomendaciones :)
Es normal que después de mantener la tensión narrativa a lo largo de toda la novela haya lectores que se crispen cuando el autor no revela lo que ha ocurrido, no dé una explicación posible. Mi pregunta es: ¿es necesario que en literatura se explique todo? Para mí desde luego no. Yo no terminé crispada, a mí me dejó pensando. Creo que si el autor hubiese cerrado la novela con una expliación como la que has dado tú, me habría decepcionado. Y no porque no me guste (tampoco lo veo convincente por lo que ya han razonado antes y porque la voz del narrador no lo permite) sino porque no deja al lector la capacidad de pensar sobre lo que ha podido ocurrir. Ahí entra en juego la imaginación del lector unida a lo que ha ido leyendo. Esa es tu forma de ponerle fin a la novela. La mía podría ser otra distinta. Eso es lo bueno de dejar el final abierto. A otros les defrauda, quizás porque quieren que se lo den hecho. A mí no.
¿Por qué la imagen de la última página del block de dibujo muestra a una figura de cabello largo y..sorpresa en realidad hay dos, la que está posando de espaldas y el observador.